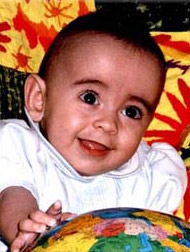
19 Nov «La lección de Miguel»
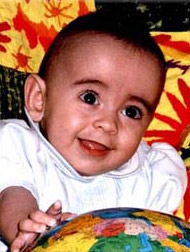 No tenía todavía dos años, vamos, lo que se dice todo un infante. A los misioneros se les ocurrió pasar por su pueblo, Purullena, en las estribaciones de Sierra Nevada, allá en la bella provincia de Granada. El pueblo, repleto de cuevas, en medio de un paisaje que a veces parece lunar, se iba rindiendo poco a poco a la misión. Las asambleas habían sido una sorpresa para todos: bastantes hombres, un buen grupo de jóvenes, muchos niños y, ¡cómo iba a ser de otra manera!, muchas, muchas mujeres. Y del ambiente para qué decir: el pueblo estaba de fiesta.
No tenía todavía dos años, vamos, lo que se dice todo un infante. A los misioneros se les ocurrió pasar por su pueblo, Purullena, en las estribaciones de Sierra Nevada, allá en la bella provincia de Granada. El pueblo, repleto de cuevas, en medio de un paisaje que a veces parece lunar, se iba rindiendo poco a poco a la misión. Las asambleas habían sido una sorpresa para todos: bastantes hombres, un buen grupo de jóvenes, muchos niños y, ¡cómo iba a ser de otra manera!, muchas, muchas mujeres. Y del ambiente para qué decir: el pueblo estaba de fiesta.
Y después a la iglesia. Las celebraciones estaban llenas de vida, de participación, de espontaneidad, de Dios. Pero fue en la última donde saltó la chispa. Los jóvenes habían preparado el mimo del payaso; ya lo conocéis. El payaso, ¡qué bien lo hizo!, fue subiendo desde el fondo de la iglesia; a la gente le cuesta reír en un lugar tan sacro, pero entre flor y globo, cucamonas y muecas lo iba consiguiendo. Así llegó hasta el primer banco.
Allí estaba Miguel, en brazos de su madre, tan tranquilo, con su chupe bien agarrado en la boca. Y el payaso quiso jugar con él quitándole el chupete. Pero no, allí estaba Miguel para defender sus pertenencias. Nuevo intento y nuevo fracaso. Definitivamente ganó Miguel y se quedó con el trofeo, y además un besazo del payaso y hasta un globo.
El payaso continuó su marcha y en el altar se encontró con Jesús, el “cristo”, con los brazos tendidos en cruz. Le hizo cucamonas, le ofreció todo lo habido y por haber pero no consiguió hacerle reír. El payaso, triste, se sentó a sus pies y se puso a llorar su fracaso. Y entonces apareció Miguel; se soltó de los brazos de su madre, corrió hasta el payaso y le colocó el chupete en la boca. Vanos esfuerzos los del payaso por cerrar la boca; Miguel no podía permitir que estuviese triste quien antes le había hecho reír. Ya no hizo falta que el payaso entregase el corazón que llevaba prendido al pecho al “cristo”. El gesto de Miguel lo había dicho todo.
Pero no acabó ahí la historia. Dos meses después volví por Purullena, ahora a celebrar la Semana Santa con el pueblo. Y al terminar la liturgia del Viernes Santo se me acercó Miguel, me estampó un beso y me extendió la mano; era un regalo para el misionero. Con misterio abrí la bolsita y con sorpresa encontré el tesoro: era el chupete de Miguel, sí, aquel con el que quiso consolar al payaso. Entonces su madre me contó el resto. Aquel día, el de la lección magistral, Miguel llegó a casa y ya no quiso ponerse el chupe. Ya no le hacía falta. Nunca más se lo puso.
Desde entonces, como un tesoro, lo guardo en mi cuarto. Se ha convertido para mí en sacramento. Me remite a aquel encuentro y me hace revivirlo constantemente. Me recuerda a un niño que creyó en el payaso y se atrevió a entrar en el juego. Me recuerda a un niño con un corazón de oro y agradecido que se conmovió ante las lágrimas del payaso y salió a su encuentro, a consolarlo, a darle lo que antes se había reservado. Me recuerda a un niño que decidió crecer y hacerse mayor; ya no necesitaba un chupete al que estar enganchado. Sin darse cuenta se había hecho mayor. Recuerdo, sí, su beso en mi mejilla, tierno y cálido. Y recuerdo la paz que dejó en mi corazón.
P. Pedro López, CSsR
