
07 Sep Sobre perversiones y pérdida del camino. Dom XXIV del T. O.
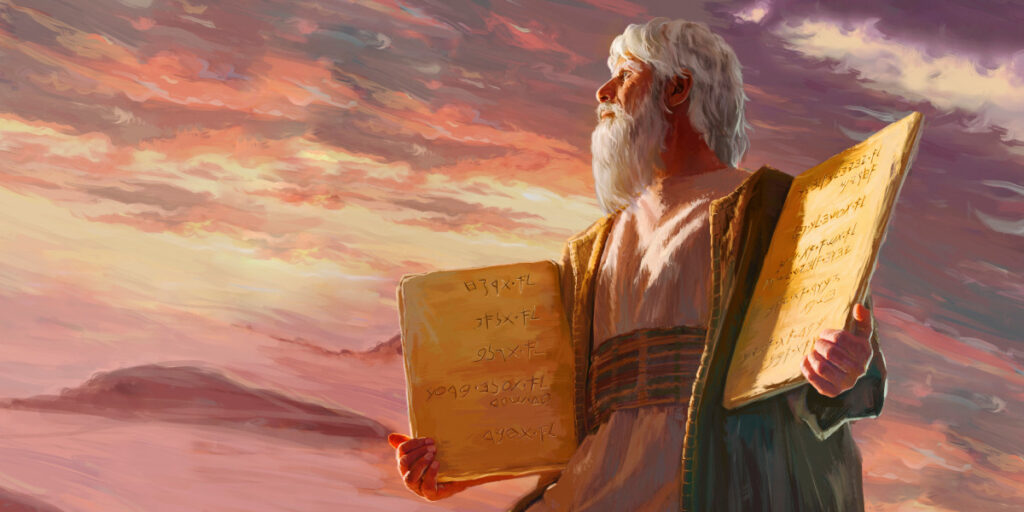
“El Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él y le ofrecen sacrificios”. Moisés redescubre con dolor y tristeza la debilidad humana en estado puro. Después de ¡40 años! Guiando, acompañando y sosteniendo al Pueblo de Dios por el desierto (cuando a veces no podía ni sostenerse a sí mismo), ahora va y ve al pueblo perder su camino, su identidad, su fidelidad a Dios. Deciden hacerse un becerro de metal y lo adoran, lo idolatran. Prefieren la hechura de sus manos a abrirse al Dios sublime y desconocido. Se aferran a su pequeño proyecto, casi que prefieren no complicarse la vida, han visto un atajo para su satisfacción y lo tomaron sin pensar ni medir mucho las consecuencias. Moisés ante esta debilidad invoca la misericordia de Dios, le pide compasión y la halla pronto.
En línea con este pensamiento está el apóstol Pablo: “Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe; sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí”. Pablo da gracias a Dios por haberse fiado de él pese a todo, pese a su debilidad y su barro. Tiene mucho de lo que arrepentirse, fue perseguidor y no está orgulloso. Pero sabe que se ha abierto a una dinámica nueva, la de la gracia. Y la gracia de Dios no se ha frustrado en él, Pablo ha dejado que la gracia actúe en su vida. ¿Lo permitimos nosotros? Ojalá que sí.
Las parábolas de la misericordia de Lc 15 ponen el broche a la Palabra de este domingo: “Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”.
Arrepentimiento y apertura a la gracia desbordante, a la ¡generosidad incalculable del Padre! Las dos son necesarias. La Iglesia tradicionalmente ha subrayado la primera, la necesidad de contrición y humillación, de reconocer lo torcido, el mal que a veces actúa en nosotros y nos posee, nos domina. Pero es que la historia de la luz y las sombras no termina ahí. Ni en la parábola ni en nuestra vida. “No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro” decía San Agustín. Necesitamos meditar más e imaginar a este Padre anciano, que con paso lento y decidido corre a abrazarnos y a darnos todo con Él: sandalias, anillo, túnica, la paz y la vida eterna. Dejemos de “autofustigarnos” e inculparnos, salgamos de la dinámica enfermiza de la culpa, para ir a la vida nueva que nace del abrazo misericordioso del Padre bueno.
Víctor Chacón, CSsR
